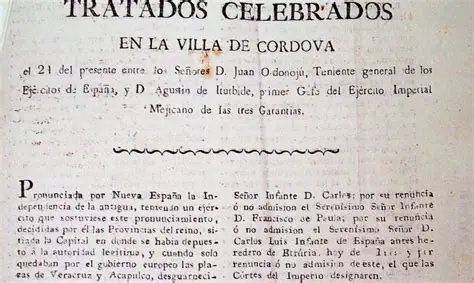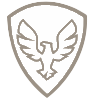El paisaje cordobés en 1766, desde la mirada del padre Fray Francisco Ajofrín

María Luisa Martell Contreras
Mtra. en Antropología Sociocultural
Bonifacio Castellanos de Lara nació el 20 de mayo de 1719 en Ajofrín, España; provincia de Toledo. Ingresó al convento de Salamanca, en dónde, el 24 de noviembre de 1740 toma el hábito de capuchino, cambiando su nombre de nacimiento al de Fray Francisco de Ajofrín. Recibió su ordenación sacerdotal en 1747 y, en 1763 es designado por el nuncio en España para venir a este territorio a colectar limosnas destinadas a la Misión capuchina del Tibet; llegando el 20 de noviembre de ese año al Puerto de Veracruz.
A lo largo de cuatro años se dedicó a recorrer el territorio de la Nueva España, encomienda de la cual resultó la obra: Diario del viaje que hizo a la América en el siglo XVIII El P. Fray Francisco Ajofrín y, es precisamente en el tomo segundo de su publicación que Ajofrín, hace una descripción del paisaje natural cordobés.
Acorde a su relato, de camino del pueblo de “La Punta” (hoy Cuitlahuac) a Córdoba, y después de difíciles días de trayecto, Ajofrín recorre 6 leguas (cada legua equivalía a 4.82 kilómetros actuales) hacia la villa de Córdoba para pernoctar. En su recorrido encuentra muchas rancherías y trapiches. De los primeros aspectos que destaca es lo majestuoso del paisaje, señala: “…todo el camino es un hermosísimo callejón de frondosos árboles, tan espesos que no se puede penetrar; forman con sus ramas unas como cuevas que son para los caminantes de grande alivio contra la inclemencia del sol y del agua…hay árboles de limones que cubren el suelo con su hermosa dorada fruta y llenan el aire de un olor suavísimo con sus exquisito azahar y preciosa flor”
Asimismo, llama la atención de Ajofrín la gran variedad de árboles y plantas, así como lo exuberante de la vegetación, mencionando que es un lugar de “amenidad y frescura” que se asemeja a “los campos del paraíso”. De igual forma destaca sus llanos fértiles que “ofrecen copiosa caza” (abundancia de especies animales) y, en medio de “caudalosos ríos…se consigue abundante pesca de bobos y truchas” (el bobo es una especie de pez que se desarrolla cerca de las áreas del golfo).
El clima descrito por Ajofrín para el momento era, cálido y húmedo. Las pequeñas montañas de la región, conformadas por lomas extensas, barrancos y montes; se encontraban llenas de “cedros, nogales, pinos, ocotes, oyamelos, ayacahuites y palo gateado y rosadillo, cuyas maderas tienen grande estimación por lo matizado de sus colores y gran solidez y duración”. Ajofrín, también hace mención de los frutos y semillas regulares de la región: trigo, maíz, azúcar, tabaco; naranja de China y piña.
Para ese momento la villa de Córdoba estaba conformada por “260 familias de españoles, 126 de mestizos, 60 mulatos y negros” así como una república de indios (comunidad establecida en zonas densamente pobladas de indígenas) integrada por 263 familias, incluido su “gobernador y demás oficiales del idioma mexicano”.
De igual forma Ajofrín da constancia de su iglesia parroquial “primorosa” y de “magnífica arquitectura”, así como de la existencia de dos conventos, uno de “Padres Descalzos de San Francisco” (posiblemente pertenecientes a la orden de los carmelitas descalzos) y otro de “Padres Hipólitos” (orden de caridad de San Hipólito dedicada a la atención de enfermos), quiénes también habían fundado un hospital.
En cuanto a los pueblos bajo la jurisdicción de la villa en aquel momento, mencionados por este fraile, destaca los siguientes “Santa Ana de Zacán, Chocomán, San Pedro Ixhuatlan, San Juan Coscomatepec, Santa María Magdalena, San Salvador Calcahualco, San Antonio Huatusco, San Diego, San Bartolomé Tonetla, Santa María Copan, San Jerónimo Zentla, Santiago Huatusco, San Juan de la Punta, San Lorenzo y Amatlán de los Reyes”
Finalmente, Ajofrín termina su relato sobre la Villa (nombre con el cual señala se le conocía a este lugar) incluyendo en su escrito un plano de Córdoba en dónde destaca “sus calles rectas y espaciosas”; acentuando la parroquia, las casas reales, el convento de Padres descalzos, el Hospital de San Hipólito, el Hospital de mujeres, la Iglesia de San Juan de los indios y, la Iglesia de San José, de los indios.